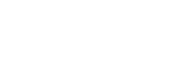Mundo vacío
(fragmento)
La isla Rey Jorge pertenece al archipiélago de las Shetland del Sur. Viene a ser el extremo norte de la Antártida. Su relativa proximidad con el continente americano (está a unos 900 kilómetros del punto más austral de América), su topografía no excesivamente escabrosa y las muchas exploraciones que hubo en la zona durante los siglos anteriores, hicieron que finalmente fuera el sitio escogido por varios países para establecer sus primeras bases científicas.
Los más veteranos dicen que ahora las condiciones generales de alojamiento y supervivencia en las bases allí instaladas son un paraíso comparado con lo que ocurría unas décadas atrás. Derceo Da Costa, un moreno curtido por los rigores de la vida militar, quien nos acompaña en este viaje, llegó por primera vez a esta zona del mundo en 1984 con la expedición uruguaya. En aquel tiempo, según recuerda, apenas si alcanzaron a montar unas carpas sobre la nieve para ponerse de inmediato a construir la edificación inicial de lo que iba a ser la base. Metieron pico y pala y trabajaron con una pequeña mezcladora de concreto durante cuarenta y ocho horas seguidas, sin detenerse siquiera para dormir, y lo hicieron casi un kilómetro más hacia la costa de lo que les habían recomendado los expertos chilenos y argentinos. Conclusión: la base uruguaya está situada en un lugar estupendo, de cara al Polo, recostada a una bahía y casi a los pies del pequeño glaciar Collins, que es un domo de hielo de veinte kilómetros de longitud que muere allí mismo, en la playa de piedras junto a la base.
Ahora, sin embargo, todo es distinto. La base chilena en la península de Fildes es, en comparación con el resto del territorio, una especie de Nueva York austral: hay un aeródromo al que todos llamamos piadosamente “aeropuerto”, varios edificios, una calle de tierra por la que circulan algunas camionetas todoterreno y, del otro lado, un pequeño pueblito donde vive un puñado de chilenos con sus familias. El lugar se llama Villa Las Estrellas y no pasa de ser un villorrio, pero lo cierto es que allí hay una escuela, una biblioteca, una sucursal del Banco de Crédito y una estafeta de correos, entre otros servicios. Según me informaron, una importante cadena multinacional de comida rápida planea establecerse con una sucursal. Aunque es seguro que el negocio será a pura pérdida, dada la escasez de consumidores y el altísimo costo del flete, la idea es usar el asunto como parte de una estrategia publicitaria global. El tema está en discusión, y la verdad es que no queda demasiado claro si eso es factible de acuerdo a las normas del Tratado Antártico. De todas formas, presumo que la fuerza del mercado acabará por imponerse.
Más abajo, por la misma calle de tierra que atraviesa el pueblito, se llega sin dificultad a las instalaciones rusas de la base Bellingshausen, cuyo emblema es la iglesia ortodoxa que corona una pequeña elevación a un costado del edificio principal. Estuve allí un domingo de ventisca durante la celebración de la misa. Apiñadas en el minúsculo templo, mientras el viento silbaba arriba en el campanario, unas cincuenta personas de diversas nacionalidades no salíamos de nuestro asombro al encontrarnos enfrentados al iconostasio en el que brillaban los arabescos de oro y las imágenes de los santos, con la Virgen María y el Niño Jesús en sus brazos.
El clérigo Sofrony Kirilov es un tipo joven, simpático, que canta la misa con una voz dulce que tiene un dejo de resignada fatalidad. Según ha dicho, no pasa un solo día sin que se maraville de la construcción en la que ahora brinda el servicio religioso: los troncos de la iglesia ‒tan perfectos que parecen salidos de una fábrica y no de un bosque‒ son de abeto siberiano, las campanas fueron fundidas en una legendaria acería de la época soviética y los íconos pintados, como Dios manda, por los mejores artistas de Pálej, un pueblo muy devoto y mundialmente famoso por sus miniaturas laqueadas.
Me cuenta que, desde el siglo XVI, los artesanos de Pálej se volvieron expertos en pintar estampas religiosas sobre paneles de madera, pero que después de la revolución de Octubre los vientos políticos cambiaron y esos mismos artistas tuvieron que dedicarse a fabricar pequeños estuches y cajitas de madera, bandejas y hasta simples tablas, a las que luego embellecían con escenas campestres y paisajes, todo ribeteado en pintura de oro y laqueado. Así se hicieron, por segunda vez, famosos a raíz de su arte y su buen gusto. Tras el desplome de la URSS, Pálej recuperó el antiguo oficio de realizar íconos, y lo ha hecho con esplendor: la iglesia de la Santa Trinidad, en la Antártida, es fiel testigo de esa tradición.
Sofrony vive en un contenedor de metal situado en lo alto de un risco, a pocos metros de la iglesia. Dice que ama la naturaleza porque ella lo coloca más cerca de Dios, y no se arrepiente de estar tan lejos de su país y de su familia. Al contrario: cree que cuando él regrese a Rusia todos serán más felices. Respecto a su labor religiosa, reconoce que no son muchos los que se llegan hasta la iglesia, pero él es optimista y considera que siempre debe tener las puertas abiertas para quienes, como nosotros, nos acercamos por única vez a ese sitio de oración.
Es un hombre que, a los 38 años, se ve fuerte y animoso. Le gusta explorar la isla con sus esquíes y trabajar en la carpintería de la base. Pese a la ventolera, al salir a despedirnos después de la misa Sofrony se toma su tiempo para saludar a quienes hemos llegado hasta allí y sacarse fotografías con nosotros. Sus ojos, de un azul intenso, trasmiten la serenidad necesaria para quienes van hasta el templo en busca de consejos o consuelo, y la sencilla alegría de quien está contento por recibir visitas: “Los rusos no somos muy expansivos, pero acá arriba es diferente”.
Y vaya que lo es. La iglesia muestra una perspectiva única de la bahía. Tiene su campanario y una escalera exterior de madera para subir hasta él. Como silencioso recordatorio de las inclemencias del tiempo, unas gruesas cadenas ancladas a la roca sujetan con firmeza el techo del templo y la falsa cúpula coronada por la cruz ortodoxa. Da la impresión de que sin esas cadenas en cualquier momento el pequeño edificio de madera puede salir volando por los aires.
(de: La vida y los papeles, Seix Barral, 2016)