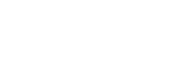La redondez de la Tierra
Antes, como ahora, el sur estaba abajo y el norte arriba. Uruguay acá abajo y Estados Unidos allá arriba. El pequeñín por un lado y el gigante por otro. Los protagonistas de esta historia vivieron su gran aventura entre esos dos extremos, y ello ocurrió en el último tercio del siglo veinte, no hace tanto después de todo. Pero aquel fue un tiempo que a muchos de nosotros, desde este presente rápido y vano, nos puede resultar difícil de imaginar, porque entonces no había teléfonos celulares ni emoticones para expresar los estados de ánimo, ni había televisores de alta definición para mirar deportes hasta el hartazgo, ni comidas congeladas y listas para meter en el microondas.
Por cierto que en las casas tampoco había microondas, ni computadoras personales ni pañales desechables ni botellas de plástico. En el planeta vivían apenas tres mil setecientos millones de habitantes, lo cual visto en perspectiva significa que estaba casi vacío. Nada se sabía del calentamiento global ni del agujero en la capa de ozono, y muchos charlatanes aseguraban que habría alimentos suficientes para toda la humanidad por los siglos de los siglos.
Igual que ahora, hace cincuenta años también pasaban cosas interesantes. En Ciudad del Cabo, a un médico llamado Christiaan Barnard —que era un afamado playboy además de cardiocirujano— se le había ocurrido meter corazones de personas muertas en pechos de personas vivas, y el truco más o menos le funcionaba. La metáfora era perfecta, así que el trasplante de órganos se puso de moda gracias al encanto del doctor Barnard.
Los viajes en avión se estaban volviendo accesibles, aunque debe decirse que aquellos aparatos surcaban los cielos cargados con la crema de la gente chic: millonarios, aristócratas y artistas de éxito. Hasta se había acuñado el término jet set, que definía al selecto grupo de quienes contaban con el dinero suficiente como para ser espléndidos y tener una vida internacional a bordo de esos enormes aeroplanos. El Jumbo 747, algo tardíamente, se diseñó especialmente para ellos.
Los Estados Unidos le ganaron a la Unión Soviética el tramo decisivo de la carrera espacial y lograron poner un hombre en la Luna justo a tiempo, pero ni así pudieron esquivar la tormenta: en el norte todo saltaba por los aires con los hippies, Woodstock y lo que vino después. Estaba en su apogeo la pasión vietnamita, esa ópera trágica cantada a capela por el dúo más mortífero de entonces, integrado por Richard Nixon y Henry Kissinger. Murallas adentro del Kremlin, el camarada Brézhnev se paseaba ufano con el pecho cargado de medallas y, desde lejos, Mao le sonreía aunque se negaba a cepillarse los dientes. El mundo era bastante redondo.
Y en el otro extremo de esa redondez estaba Uruguay, donde la modorra del sur había llegado a su fin después de un infarto presidencial. En la Casa de Gobierno de Montevideo, el destino quiso que fuera entronizado un mandatario a quien muchos consideraron una especie de mesías salvador de la democracia. Otros, por el contrario, lo veían apenas como un bufón desacatado, un tipo de pocas luces al que le gustaba empinar el codo. En suma, alguien imprevisible y peligroso.
Ahí estaban las dos puntas de la madeja, listas para enredarse en el desencuentro. De un lado, aquella superpotencia tan desmesurada como su geografía, sus guerras, su bolsa de valores y sus estrellas de cine; del otro, un país chiquito y lleno de fatigas, con espíritu provinciano, poca plata y muchas nostalgias. La población entera de Uruguay era apenas superior a la de Brooklyn, y lo que gastaba la NASA por día en sus espectáculos espaciales era el doble de lo que producían todos los uruguayos durante un año.
Por supuesto que en aquellos tiempos desparejos había otras muchas naciones mojigatas, irrisorias o llenas de gente empobrecida. Vietnam era un país menesteroso, pero estaba en el candelero; Israel era pequeño, pero les había dado sus buenas palizas a los árabes; España era patria de gazmoños, pero allá tenían las corridas de toros y el jamón de Jabugo. Uruguay, en cambio, encajado a la fuerza entre Brasil y Argentina, no poseía nada digno de destacar. Era un lugar molesto por ser tan poca cosa, una pústula en el Cono Sur.
En ese contexto fue que pasó lo que pasó, y que acabaría por unir a los personajes en aquella encrucijada. El escandaloso asesinato de un presunto agente de la CIA fue el único punto de contacto entre esos dos hombres tan distantes, uno que decía llamarse Julius Browner y se encontraba estacionado en África, y otro que usaba como nombre de guerra Juan y vivía en Montevideo. Entre ellos no hubo vínculo alguno, excepto un cadáver. No se vieron jamás las caras ni conocieron de sus respectivas existencias. Nada. Solo la muerte. La peripecia de cada uno estuvo encadenada a ese sitio ciego de la historia, pero los llevó por caminos divergentes hasta el fin.
Claro que ellos tuvieron un sino que, aunque no lo supieran, los sujetaba a las calamidades del porvenir. Ambos bebieron de un mismo vaso, los dos de una vez el mismo líquido, la misma pócima irremediable, y lo hicieron al mismo tiempo y en el mismo lugar, pero sin adivinarse en la semejanza, tan distintos y cercanos, tan próximos. Eran dos hombres de identidad dudosa, cada uno carcomido por su propio delirio y perseguido por un espectro que ni siquiera se atrevió a imaginar: el del otro.
* * *