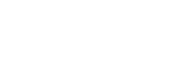Prólogo a mí mismo
A los dieciocho años yo andaba a los tiros en Montevideo, como parte de una pequeña guerrilla urbana que se hizo famosa en todo el mundo, los tupamaros. A los diecinueve marché al exilio, crucé varios puestos fronterizos con un documento falso, recorrí la Argentina del Gran Acuerdo Nacional, trabajé en el Chile de Allende, caí preso en una cárcel semiderruida ubicada en La Ligua, escapé de allí para viajar clandestinamente a Cuba, estudié y me preparé como artillero y tanquista, me casé y tuve hijos. En 1978 me enrolé con amor y convicción en las fuerzas irregulares del Frente Sandinista y combatí en las selvas de Nicaragua contra las tropas de Anastasio Somoza, a las que derrotamos tras meses de ofensiva y amargos combates. A los veinticinco años escribí mi primer libro, que era apenas un manojo de cuentos nerviosos. Con esos cuentos gané de casualidad un premio muy importante y me sentí un escritor de verdad, o sea una especie de pavo real hambriento y, para colmo, poseedor de una flamante dentadura.
Regresé a La Habana para trabajar en la Casa de las Américas, me hice amigo de Mario Benedetti, de Cortázar, de Fernández Retamar, de Jesús Díaz y de Wichy Nogueras y del gran Raúl Hernández Novás, entre otros. Me fui de tragos con Senel Paz y Leonardo Padura y Arturo Arango y Francisco López Sacha, y un día recibí una invitación para tomar el té en el encantador sucucho de La Habana Vieja donde moraban entonces Manolo Pereira y una hermosa chica con aire adolescente llamada Zoé Valdés. En aquella época mágica de nuestra juventud tuve tiempo, además, de escribir una novela, inventar una revista, dejar Cuba, instalarme en Europa con mi mujer y mis dos hijos y emplearme como repartidor de periódicos en las madrugadas suecas, con diez grados bajo cero y las calles cubiertas de nieve. Y después me fui a Italia y allí, un día, mientras trepaba la cuesta de Portofino que lleva al cementerio de San Giorgio, me crucé con Sofía Loren, quien bajaba escondida detrás de unos enormes anteojos oscuros, acompañada por un señor de traje y corbata. Ahí entendí que la magia podía pasar a mi lado, cerca, pero siempre en sentido contrario.
Retorné a Montevideo en mayo de 1985, apenas noventa y cuatro días después de que los generales de la dictadura entregaran formalmente el gobierno al presidente electo Julio María Sanguinetti. Cuando volví, una mañana gris de mayo, tuve la sensación de que todo empezaba de nuevo, de que no era yo quien regresaba, sino otro, alguien a quien parí sin darme cuenta durante mi extrañamiento. Así que yo no volvía solo. Volvía conmigo mismo.
A veces pienso que mi vida es mentira. Es más: muchos piensan que mi vida es mentira, que yo no existo o que soy otro. Los apuntes que siguen no son más que un intento de vincular desde la entraña espiritual y psíquica mi peripecia con el oficio de escritor, que me acompaña desde que tengo uso de razón. He tratado sin éxito de establecer ese puente durante mucho tiempo. El fracaso reiterado quizá se deba a considerar que en mi propio recorrido se han mezclado de forma descontrolada la literatura con la realidad. Recién ahora tengo la piel lo bastante dura y la mirada lo bastante blanda como para comprender que esa mezcla no es un cilicio sino un estado de gracia que debería reconfortarme, ya que todas las ficciones de la vida son buenas y necesarias, siempre que sean verdaderas.
* * *
Hace ya mucho tiempo, una noche de invierno del año 1972, un grupo de soldados llegó a la casa de mis padres, donde yo estaba durmiendo de manera ocasional. Eran unos militares que, con gran tumulto, se disponían a realizar un allanamiento para capturarme. Me buscaban, y de inmediato supuse que alguien les había informado que esa noche el prófugo estaría allí. Los preparativos de aquel pelotón, dispuesto a irrumpir en la casa como si se tratara del desembarco de Normandía, me dieron unos segundos de ventaja. Salté de la cama a un ventanuco que daba a los techos, trepé a la azotea y me refugié detrás de un depósito de agua que descansaba sostenido en unos pilares de cemento. Allí, temblando, esperé mi destino.
En aquel entonces yo tenía diecinueve años de edad y en Montevideo todo el mundo vivía con miedo. Unos tenían miedo de perder sus privilegios, otros de perder la vida. Yo estaba entre estos últimos. Apenas si había atinado a manotear un abrigo, pero en mis manos empuñaba un revólver Colt 38 corto, un arma mortífera sin duda pero insignificante frente a los fusiles de los militares. Todavía no estábamos formalmente en una dictadura, aunque ya el ejército se había apropiado de las tácticas y la estrategia de la lucha antiguerrillera: ya se torturaba a los opositores, ya se ejecutaba de un tiro en la nuca. De modo que para las Fuerzas Armadas de mi país en esa ocasión, esa noche de invierno en esa casa, yo era el enemigo. Como todo el mundo sabe, se trataba de una guerra inventada, un conflicto bélico que no fue tal. Uruguay nunca estuvo en guerra en aquellos años, pese a que muchos se empeñaron en sostener lo contrario.
Lo que había era un ejército invasor que en los hechos había ocupado su propio territorio para someter a la población de ese territorio, es decir a sus compatriotas, a los designios de un grupo de políticos corruptos y empresarios enfermos de codicia que, el tiempo lo demostró, cargaban consigo las peores intenciones y estaban dispuestos a todo para mantenerse en el poder.
Para no crear un suspenso inútil en torno a la situación de aquella noche en particular, narraré de la manera más sucinta posible cómo sucedieron las cosas. Yo estaba en cuclillas, escondido detrás del depósito de agua. Un soldado subió a inspeccionar el techo, con su fusil terciado y una linterna en la mano. Pese a la oscuridad, hasta la azotea llegaban algunos resplandores de la calle. Vi parado muy cerca de mí a un hombre joven, un muchacho. Botas embarradas, uniforme y arreos de combate. Un fusil Garand. Poco tardó en enfocarme con la luz de la linterna. Yo le apunté con el revólver y él me apuntó con su fusil. Así estuvimos durante unos segundos, hasta que él murmuró algo, apagó la linterna, bajó del techo y dijo a voz en cuello que arriba no había nada:
‒Negativo, mi teniente.
Eso fue todo.
Luego de que la patrulla de soldados se marchara, bajé del techo, acabé de vestirme y salí de allí como alma que lleva el diablo. Iba envuelto en el llanto de mi madre y amargado por el silencio hosco, desaprobador, de mi padre. Me había salvado por un pelo. Todavía me faltaba mucho camino por recorrer, y en mi equipaje apenas si había un montón de miedo y, ahora lo creo, algo de suerte. Ni siquiera alcancé a imaginar la fractura que implicaba ese instante. La huida que entonces comenzaba iba a durar trece años y me iba a llevar al otro extremo del mundo.
* * *
En 1985 regresé de ese largo exilio, que fue extenuante por cierto, pero mucho menos doloroso que el “insilio” del que hablara con eficacia poética sin igual Mario Benedetti, para referirse a los uruguayos que tuvieron que soportar la dictadura fronteras adentro. Sin duda el tiempo había pasado en Montevideo, y también en mi vida y en la de mi familia. Todo era distinto. Mi madre había muerto, mi padre estaba un tanto senil, mis hermanos habían continuado con sus asuntos y yo había manejado los míos.
De la noche en que comencé mi larga huida, mis hermanos nunca habían tenido noticia, pues cuando el pelotón de soldados entró en mi casa ellos ya no vivían con nosotros. Me resultó curioso que jamás, en ninguna ocasión, ni mi madre ni mi padre les hubieran narrado aunque fuera de manera escueta el episodio. Después de todo, que un grupo de soldados irrumpa en una casa por la noche no es algo habitual en la vida de la gente. Es, debería ser, un dato extraordinario en la memoria de cualquier persona.
Mi madre, como ya he dicho, había fallecido unos años antes. Mi padre, a quien consulté sobre aquella extraña omisión, dijo que no recordaba en absoluto el hecho. Sí tenía memoria de unos soldados que habían ido a preguntar por mí, pero según él no llegaron a entrar en nuestra casa y, además, eso fue a plena luz del día y ocurrió bastante tiempo después de que yo me marchara al extranjero. O sea que de acuerdo a mi padre, ya atribulado por la edad y, acaso, por el resentimiento, nunca hubo un allanamiento en mi casa, ni una patrulla de soldados rebuscando por los rincones al prófugo que era yo en aquel momento.
De a poco me animé, y pude hablar con algunos vecinos del viejo barrio. Uno de ellos, de apellido Méndez, recordaba el incidente: me dijo que había muchos soldados, unos patrulleros de la Policía, dos camiones cerrando la cuadra y un operativo que conmocionó a toda la zona y que duró hasta la madrugada. Consideré que estaba exagerando. Le dije que no podía ser, que estaría confundido con otro allanamiento (eran bastante frecuentes en el Uruguay de aquel tiempo), pero él se mantuvo firme en su recuerdo. Nunca supo qué había pasado conmigo, y nunca se atrevió a preguntar. Méndez me confesó que le daba pena mi madre, a quien durante un tiempo veía pasar cada tanto de camino a la panadería, o al almacén que estaba en la otra esquina. Pero que él no quiso entrometerse ni averiguar nada, porque esas cosas, aseguró, eran cuestiones políticas.
Hubo otros vecinos, otras conversaciones, la misma incertidumbre. Raquel Uribarri, amiga mía de la infancia, seguía viviendo en el barrio, pero no recordaba nada de aquella noche. Lo mismo sucedía con otros amigos, y con compañeros de mi clase en la secundaria. Por supuesto que en los diarios de la época, que revisé de forma minuciosa en una destartalada sala de lectura de la Biblioteca Nacional en Montevideo, no había nada específico sobre ese operativo, pues en aquellos meses se realizaban decenas cada día en todo el país y la prensa estaba sometida a diversos tipos de censura. Uno de los decretos del gobierno “democrático” de aquel tiempo prohibía a los medios de comunicación utilizar siete palabras o términos del idioma castellano: comando, extremista, terrorista, subversivo, delincuente político, delincuente ideológico y, por supuesto, tupamaro. Lo gracioso, en medio de aquella tragedia, era que se sugería a los directivos de los canales de televisión, de los diarios y las radios de todo el Uruguay, emplear en lugar de las palabras vetadas otros términos que según el gobierno eran semejantes, como malhechor, reo o malviviente. Otra palabra que se empleaba mucho era amoral.
De todas formas, de aquello había pasado más de una década. Y lo cierto es que una vez reinstalada la democracia formal en el Uruguay, muchos ciudadanos optaron por no mirar hacia atrás. Acaso por temor o por simple anhelo de tranquilidad, daban las cosas por hechas y se sentían con ánimo para descartar cualquier revisión de ese pasado inmediato que había sido de terror, con hombres, mujeres y niños tragados “en la noche y en la niebla”. Entre esos ciudadanos estaban también algunos de mis propios seres queridos: amigos, parientes, compañeros de estudio. Otros, en cambio, sí deseaban entender lo ocurrido, y para ello les resultaba imprescindible saber. Saber qué había ocurrido. Más aún: saber qué había ocurrido exactamente.
A mí me pasaba lo mismo, en general y en particular. Estaba todo el escenario montado para olvidar, pero yo quería recordar. Me resultaba indignante que se pretendiera echar un manto de olvido sobre esos crímenes. Y para recordar tenía que saber exactamente qué había ocurrido. En mi caso particular, qué había ocurrido conmigo aquella noche de invierno de 1972. Qué había ocurrido exactamente. ¿Por qué aquel soldado me había ayudado? ¿Tuvo miedo de que le disparara? ¿Hubiera sido yo capaz de hacerlo?
* * *
Mi vida, aunque había logrado regresar con felicidad a mi país, siguió a los tumbos durante algunos años. Como resultado de frustraciones personales y de antiguos desarraigos, las cosas no anduvieron bien al principio de mi desexilio, pese al modesto éxito de mi novela El tigre y la nieve. Lo cierto es que la pequeña reconstrucción de lo sucedido en la casa de mis padres la noche en que un pelotón de soldados fue a buscarme para meterme preso, se convirtió en un motor de vida para mí. Creo que ese afán mitigó mi desesperación, la que se expresaba en ese tiempo con una vida afectiva por demás tumultuosa y unos desplantes públicos que aún hoy me resultan vergonzosos. Uno de ellos consistió en no asistir a la presentación de mi propia novela La danza de los perdidos, que acababa de lanzar la editorial Trilce con bombos y platillos, allá por 1988. Todavía recuerdo la furia más que justificada de Annie Morvan, quien no solamente era la editora de la novela sino mi más entusiasta promotora.
Un día, a comienzos de 1992, pude dar con Juan Antonio Giménez, quien fuera entre 1969 y 1976 soldado de infantería en un batallón de comunicaciones del Ejército. Él era aquel soldado que trepó a la azotea en la noche para buscarme, el que me enfocó con la luz de la linterna, el que apuntó a mi cabeza con su fusil, el que luego bajó el arma y se retiró del lugar y le mintió al teniente que estaba al mando del operativo, afirmando que no había nadie arriba del techo.
No encontré a Giménez por casualidad, ni me decidí a hablar con él enseguida. Me costó trabajo tomar la decisión. Fueron muchos meses dándole vueltas al asunto. Washington Wilkins Landin, compañero mío en la secundaria y en las luchas estudiantiles, y más tarde compañero en una célula de los tupamaros, me había pasado el dato. Giménez vivió un tiempo en su mismo barrio, en las afueras de Las Piedras. Según creo, ese soldado fue uno de los encargados de la custodia cuando arrestaron a Wilkins en 1972. Muchos años después le había contado en confidencia, tal vez para congraciarse o vaya a saber por qué cuestiones de buena vecindad, que a algunos tupamaros él los había dejado escapar de distintas maneras. Nombró a varias personas, entre ellas a mí. Cita completa: mis dos nombres y mis dos apellidos. Sin duda que el tipo sabía.
Al final logré vencer mis aprensiones y fui a hablar con él. Giménez era un hombre algo sombrío, aunque correcto. Ya licenciado del ejército, se ganaba la vida con changas. Tendría unos cincuenta años, es decir unos diez o doce años más que yo. Por un instante pensé que estaba errado, pues en mi recuerdo el soldado que evitó el tiroteo (y mi muerte segura) era un muchachito joven, como de mi edad.
Giménez recordaba el episodio, claro que sí. Pero lo recordaba de manera diferente. Tan diferente que muchas veces me he preguntado si se trataba del mismo episodio. Para empezar, según él esa noche llovía. Ese dato francamente discordante redobló mi alarma, ya disparada a raíz del aspecto físico de aquel hombre. En mi memoria, esa noche no llovía, aunque hacía mucho frío. De todas formas, el exsoldado recordaba perfectamente la ubicación de mi casa, la escalera del fondo por la que se accedía a la azotea, y su revisión del lugar donde estaba emplazado el depósito de agua. En ese sentido, su memoria era precisa. Sin embargo, lo de la lluvia me desconcertó.
‒Esa noche llovía mucho ‒repitió.
Yo no percibía que hubiera algo que temer, y me pareció que él tampoco. Éramos dos tipos que conversaban en una tarde apacible, sin prisa, sobre algunos asuntos ocurridos muchos años antes. Nada más que eso. Por lo tanto, su versión no tenía por qué ser torcida, o fraguada en algún tipo de mentira. Sin embargo, él me aseguró que aquella noche, luego de permanecer bajo la lluvia apuntándole durante unos segundos, yo dejé el pequeño revólver en el suelo y alcé mis manos en señal de rendición. Según me dijo, se apiadó de mí porque vio que era casi un niño y él sabía lo que les hacían a los detenidos en los cuarteles. Y resolvió darme una oportunidad.
También me dijo que yo iba vestido con una especie de gabán, pero no recuerdo haber usado nunca una prenda como esa. Y agregó que, mientras los soldados revisaban la casa, mi madre lloraba a los gritos sentada en un sillón de la sala. Me corrigió en otro punto: él no llevaba un fusil sino una pequeña carabina que tenía la culata rajada. Explicó que en el pelotón él era el encargado de subirse a los techos y bajar a los sótanos de las casas, así que portaba esa arma livianita que, según entendí, nunca llegó a disparar.
‒Todos éramos unos desgraciados ‒comentó.
* * *
La memoria siempre es fragmentada, además de fragmentaria. El recuerdo tiende a ordenarse en nuestra mente, o en nuestra alma, de acuerdo a las circunstancias personales de cada sujeto, no sólo las pasadas sino también las presentes. Era para mí por demás comprensible que la versión del exsoldado Giménez fuera distinta de la mía, que su recuerdo tuviera otros puntos de anclaje en aquella noche. En fin, que su memoria se hubiera fragmentado de una forma particular y única, y por lo tanto discordante con mi propia memoria. Pero las discrepancias surgidas en nuestra charla eran demasiado gruesas como para atribuirlas apenas a un proceso posterior de cada uno de nosotros. La realidad era una sola. Esa noche llovía o no llovía. Ante él, en la azotea, yo había optado por rendirme o no lo había hecho. La realidad, me dije, es una sola.
Mucho tiempo tardé en comprender que la realidad no es una sola. Nunca es única. La realidad está compuesta por millones de fragmentos, de los que cada uno selecciona aquellos que le resultan adecuados, tolerables o posibles. El exsoldado Giménez podía estar confundido con respecto a la lluvia de aquella noche, pero también podía estar confundido yo, o acaso ninguno de los dos. ¿Por qué su recuerdo de la lluvia tendría menor o mayor valor que mi recuerdo de la no lluvia? En los últimos años me he preguntado con insistencia por qué la memoria debe ser singular, qué nos impide aceptar otras memorias para construir, a partir de un único episodio, una serie de relatos diversos, quizá contradictorios en sus mil variaciones.
Creo que la mentalidad científica ha hecho su obra durante siglos, y nos exige una verdad única como principio de realidad. Las academias han sostenido esa imposición. En el idioma español, y en otras muchas lenguas, verdad y realidad son palabras sinónimas, aunque no deberían serlo. La báscula va de Aristóteles a Nietzsche. Antes, cierto es, esa consagración de la singularidad de la verdad ya la había implantado con ferocidad el relato religioso, durante milenios. Se trata de una verdad que tiene sus propias coordenadas, de las que es imposible escapar por eso mismo: porque es única.
En alguna ocasión he dicho que me veo a mí mismo como un electrón. Puedo estar y no estar al mismo tiempo, ocupar dos lugares a la vez o ninguno, viajar tan rápido que regreso al punto de partida en el mismo instante. Así, el episodio con el soldado Giménez, y mis vueltas y revueltas en torno a aquella noche de 1972, terminan por hablarme de una imposibilidad posible. Una noche en la que, a la vez, llovía y no llovía sobre Montevideo.
El escritor argentino Tomás Eloy Martínez, autor de Santa Evita entre otros libros extraordinarios, señaló con precisión que lo que él escribía eran “ficciones verdaderas”. Es una aparente contradicción, porque en la tradición de Occidente la ficción, desde su misma raíz etimológica, implica por sí misma un apartamiento de la verdad. En su definición idiomática esto es por demás explícito, tanto que en su segunda acepción la Real Academia Española homologa ficción con “cosa fingida”, justamente a partir de su etimología.
La ficción se supone que conlleva la salida de los márgenes de la verdad. Pero la aparente contradicción de las “ficciones verdaderas” muy pronto se revela falsa y, en el caso de Eloy Martínez, se resuelve de manera espléndida. Su relato sobre los avatares del cadáver de Eva Perón es exactamente eso: una colección de ficciones verdaderas que contienen mucha más verdad que los cientos de libros escritos con rigor documental acerca de ese truculento asunto. En esa novela, el ¿personaje? que pugna por escribir el libro sobre una mujer llamada Eva Perón, sentencia: “En las novelas, lo que es verdad también es mentira”. Quiero agregar una inquietud: ¿Y en la vida? ¿Es posible que aquello que es verdad también sea mentira? El episodio de mi escape en 1972 encontró, muchos años después, una respuesta plural en la postura de Tomás Eloy Martínez sobre sus propios libros.
* * *
En el incidente de los soldados y el allanamiento a mi casa en 1972, o en mi modesta investigación acerca del mismo, creo que se resume toda mi posible reflexión respecto a los temas que han ocupado con mayor sobresalto a las sociedades latinoamericanas durante los últimos años: los derechos humanos, las dictaduras, los crímenes de lesa humanidad, la historia y sus relatos. Ni mi trabajo como escritor que ha usado esos asuntos como materia prima de su obra, ni mi directa participación en algunos de esos hechos, me otorgan ningún privilegio para opinar sobre la cuestión. Pero sí me permiten aproximarme a ella con cierto conocimiento de causa.
En varias ocasiones he sido tentado para escribir una especie de autobiografía, o un libro de memorias. Los editores al parecer consideran que una vida que aparenta estar llena de aventuras y episodios peligrosos debe contener sustancia suficiente como para convertirse en un éxito de ventas y, como se sabe, los éxitos de ventas son para los editores miel sobre hojuelas.
Confieso que lo he intentado, pero nunca había pasado, hasta ahora, de farfullar incoherencias referidas a mi propia peripecia. Cada vez que me enfrenté a la página en blanco en realidad me enfrentaba a los enigmas de la ficción de mi vida, los que nunca he podido resolver, tal vez por mi desmesurado entusiasmo por el hecho literario en sí. Pude introducir elementos autobiográficos en algunos libros, sobre todo en Las cenizas del Cóndor, que me tiene a mí como uno de sus personajes. Ese texto es una colección de ficciones verdaderas sobre nuestra historia reciente. Entonces la novela vuelve a ser una forma no encubierta de la ficción. O acaso la ficción sea una forma encubierta de la verdad.
Ha sido un paso adelante, pero todavía estoy muy lejos de un improbable libro de memorias, ya sean reales o inventadas. Sin embargo, esto que ahora escribo es un nuevo avance: para pensar sobre nuestros años de dictadura, me resulta imprescindible escribir mi propia experiencia, o mejor dicho, escribirme a mí mismo. Sobre el antes y el después y el mientras tanto. Esta es la primera vez que abordo la problemática cuestión de aquella noche de invierno de 1972, cuando logré escapar de los militares escondido en la azotea de mi casa. Sigo sin saber si llovía o no llovía, si me rendí o si mi coraje disuadió al soldado Giménez. Sigo sin saber qué tan bueno fui, qué tan canalla. Ese borde no logré traspasarlo. Sigo sin saber si mi madre lloraba, si lloró después de que me marché, si continuó llorando hasta que se murió de llanto, con su hijo menor lejos, en otro mundo que ella nunca entendió del todo, un mundo lleno de palabras, revoluciones, verdades inventadas, sueños y pesadillas, algunas pesadillas de las que sólo podré liberarme cuando las escriba, cuando yo deje de ser una página en blanco.
____________
De: La vida y los papeles, Seix Barral, 2016.