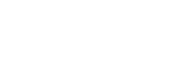Escritura, dignidad y memoria
Artículo del sociólogo colombiano Hernán Darío Correa publicado en Diario Criterio de Bogotá el 12 de abril de 2022.
Los años setenta del siglo pasado se convirtieron en el tránsito del sueño de un mundo mejor, levantado desde la década anterior, a una pesadilla que envolvió a los jóvenes de los países de América Latina, y especialmente a los del Cono Sur, comprometidos en el laberinto de la Guerra Fría que se trasladó a las calles de Santiago, Buenos Aires y Montevideo con el siniestro ‘Plan Cóndor‘, que orientó a los militares en el establecimiento de las cruentas dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional. Bajo las ostentosas capotas de los milicos argentinos, y detrás de las oscuras gafas del siniestro Augusto Pinochet, en ese laberinto se perpetraron masacres y torturas que “calentaron la guerra fría” y ocasionaron la desaparición física o mental de centenares de jóvenes que apenas se asomaban al mundo.
El peso de ese demonio conspirativo acabó imponiéndose y obligando a esos jóvenes a encubrir sus compromisos de transformación de sus sociedades en pos de la justicia y la igualdad con las caretas de las militancias clandestinas, convirtiendo la lucha social y política en una mascarada de identidades transfiguradas, hasta el punto de poblar el escenario de aquella región con una ronda de fantasmas detrás de los cuales las primeras víctimas fueron las personalidades y las historias concretas de quienes luchaban a uno u otro lado del espectro político, suplantando los espacios institucionales y colectivos, y las responsabilidades públicas, por acciones conspirativas sin límites ni referentes distintos al del fin justifica los medios.
“Aurora comprende que su hijo la necesitará desde el primer instante, que será un muerto viviente si no encuentra la mano de su madre cuando vuelva a la vida. Un muerto escondido detrás de un nombre inventado por otros, oculto por su ausencia. Tan muerto como ella. Ir a buscarlo le resulta entonces la única posibilidad de rescatarlo de esas muertes, las más viles. La de él y la de ella misma” (página 652).
Cuando un periodista del año 2000 se propuso desentrañar el destino de algunos de los desaparecidos durante aquella década, alertado por un joven de una veintena de años, es decir, nacido en medio de ese laberinto, se encontró con aquella ronda de espectros, y descubrió que, para narrar, antes que inscribir a aquellos personajes en la ficción de la literatura, debía sacarlos de la ficción real de la historia de esas máscaras.
Y por ello esta novela resulta una saga al mismo tiempo investigativa en torno a la memoria y la verdad de lo acaecido, y un relato cuya mímesis debió construirse a la inversa de la literatura más convencional: ir quitando caretas sobrepuestas a veces en una misma persona a lo largo de esos años, hasta dar con los personajes reales que permitieran narrar la historia que se cuenta, para recuperar la dignidad y a la humanidad singular de cada uno, oculto hasta entonces detrás de un rostro desaparecido, como aquel que retrató paradójicamente Octavio Paz: “Se inventó una cara, / detrás de ella vivió y murió muchas veces. / Su cara, hoy tiene las arrugas / de esa cara. / Sus arrugas / no tienen cara”.
Se trata de un relato explícitamente propuesto como un testimonio de época, sobre personajes sobrevivientes, cerrados al aterrador pasado donde empezaron a desaparecer para sí mismos como otra forma de las desapariciones forzadas por aquellas dictaduras. Los cuales, al ir siendo interpelados 20 años después de lo sucedido por un periodista alrededor de un hecho puntual (una denuncia de un joven atormentado por el suicidio de su padre, cuya identidad y papel en ese laberinto se va descubriendo en un paso a paso narrativo tan intenso como conmovedor), van dejando caer esas caretas cuando un gesto, un pequeño evento cotidiano o una casualidad entreabren las puertas del pasado al investigador devenido en escritor al final de la historia.
“Allí, ante el vacío que se abría con esas preguntas sin sentido, comprendí la dimensión que podía tener la historia de Juan Carlos como testimonio de una época. Los engaños, las mentiras y la opacidad de ese tiempo tan reciente que habíamos vivido desde diferentes lugares y situaciones, se conjugaban en una trama que, detrás de sus vueltas y revueltas, enseñaba el dolor de miles de personas y la vergüenza de todo un país que, tantos años después de aquellos episodios, seguía viviendo con miedo” (página 201).
Todo ello en medio de una tensión entre la decisión de no hablar de aquellos personajes, el aprendizaje del silencio y el respeto por la dignidad de su dolor por parte del periodista, y su tozudez como camino hacia la memoria y a la postre hacia la recuperación de la condición humana singular de aquellos; en equilibrios inestables sobre el abismo de las fronteras morales y psicológicas de todos. En efecto, sus destinos se fueron definiendo en un atravesar las fronteras interiores, o las geográficas y administrativas de los países, como formas de supervivencia, de investigación, de conspiración y a la postre de recuperación de la verdad, hasta el recorrido final del periodista en un vuelo continental de Caracas, Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, que relativiza de hecho esas fronteras, y lo aboca y le permite decidirse a contar la historia.
Es una trenza de cuatro vidas emblemáticas de lo que se jugó en esa pesadilla de la doctrina de la seguridad nacional, que dicho sea de paso es analizada aquí más allá de la conclusión del Informe Sábato, que según la novela fue producto de dos demonios enfrentados, el de la derecha y el de la izquierda, referidas en esta historia, en cambio, como las argucias de “un solo demonio”: “Entonces, la teoría de los dos demonios era en realidad una construcción destinada a mirar con ojos estrábicos el pasado y la conducta de Estados y gobiernos en muchos países. A los divulgadores de esa tesis la Guerra Fría les calzaba como un guante y era un pretexto ideal. Pero a mí se me hacía evidente que la vida de Aurora Sánchez era una parte de una historia más vasta en la que todos los caminos se cruzaban por obra de un único demonio” (página 269).
El tejido narrativo empieza a configurarse cuando un joven le cuenta al periodista la sospecha de una fosa común en una instalación militar, y eso abre un camino hacia el pasado, incluyendo el de su cuna extraviada por haber sido secuestrado y entregado a otros padres una vez muerto su padre y desaparecida su madre.
Pero también hacia tres vidas: la de esta, casi adolescente, “una joven condenada a soñar en una época en que solo cabían las pesadillas” ( página 651), cuyo destino se jugó transitando a través de las fronteras andinas y del río de La Plata, en una huida por vivir y poder tener su hijo, a través del oscuro fondo de las tres dictaduras; la de una joven descendiente de españoles exiliados de su país por la dictadura de Franco, y alienados con el régimen de Stalin, convertida en agente de la KGB y “sembrada” en Buenos Aires para hacer seguimiento a los acontecimientos; y la de un joven militar uruguayo que se suicida ante la culpa por su papel dentro de los oscuros designios del ‘Plan Cóndor’.
En esta historia todos acaban unidos por los hilos a punto de reventarse de sus imperativos morales en busca de ese niño desaparecido.
En sus devenires personales, grandes eventos de la historia (atentados, masacres, golpes de Estado…), y pequeños sucesos cotidianos, abren de forma momentánea aquellas fronteras, y se permiten verse cara a cara e ir y venir en sus búsquedas, amparados por la solidaridad de vecinos o campesinos, o de ellos mismos cuando empiezan a reconocerse como los seres reales que son detrás de sus caretas, que es el más relevante logro narrativo: irlos sacando de la ficción de sus roles en la guerra clandestina, de modo que sus rostros vayan cobrando forma singular detrás de aquellas cicatrices.
Una tarea del autor, inversa a la de la necesaria mímesis narrativa, para después restituirlos como personajes de su novela-crónica de aquellos hechos. Para ello, y sobre el plano narrativo, el escritor tuvo que centrarse en la recuperación del tiempo, congelado y extraviado detrás de esas máscaras incólumes en medio de las atrocidades: “Mientras pasa por el control de inmigración del lado uruguayo, la muchacha recupera un sentido del tiempo que había extraviado en el laberinto de dolores y culpas…” (página 653); y además, hacerles el quite a los trampantojos de la política conspirativa: “Puede que nada sea verdadero, que todos vivan metidos en un trompe-l’oeil gigante en el que se confunden las perspectivas, donde lo que parece ser, después resulta que no es. En ese mundo por el que ahora transita Katia, basta acercarse lo suficiente a cualquier persona para comprobar su apariencia engañosa” (página 261).
También atravesar el abismo del dolor que separa a quienes vivieron esa historia y quienes se asoman posteriormente a ella. “Ustedes son los que no sufrieron –dijo-. Los que no conocieron el terror, los que no tuvieron que mentir y humillarse y hablar y cantar y bailar para salvarse. Ustedes son los que se creen dueños de la verdad, los que condenan sin que se les mueva un pelo. Son los que duermen tranquilos porque se convencieron de que tienen la conciencia limpia” (página 280).
Preguntar e investigar se fue convirtiendo en reclamar y contar hasta la altura de tonos e historias como las de Padura, Cercas y Le Carré combinados, aquí con un acento personal único. “Teníamos miedo de preguntar, quizá porque adivinábamos las respuestas. Teníamos miedo de reclamar, tal vez porque desconfiábamos de nuestras propias fuerzas para hacerlo. Es verdad que había valientes, pero yo no estaba entre ellos. Y, además, estoy seguro –desde este presente doloroso de algunas certezas– de que aquellos valientes tenían su propio miedo. Para sacudirme el miedo, o para sentirme menos manchado por tenerlo, decidí investigar otra vez los hechos de ese tiempo y contar a mi manera la historia de aquel muchacho y su madre. Fue entonces, y solo entonces, cuando me lancé a escribir una novela. Esta novela” (página 202).
En efecto, aquellas honduras y extravíos impusieron unos ritmos cambiantes a la investigación, por sus bloqueos, cansancios y tiempos muertos, hasta alcanzar al final una intensidad narrativa similar a la de aquella Anatomía de un instante, de Javier Cercas, en hechos asumidos por las dos mujeres y el militar, que no sólo van resquebrajando la costra del olvido, sino también dejando paso a los perfiles más humanos de ellos como personas, restablecidas primero por el diálogo recuperado entre ellos mismos, luego con el investigador, y después por la historia tejida como un tapiz que emerge del pasado.
Dos metáforas desatan los nudos: una vasija que se quiebra, cuyos vidrios empiezan a ser buscados bajo los muebles de la cocina, permiten una mirada a los ojos entre el investigador y la joven sobreviviente convertida en ama de casa: “Nos miramos. Era una escena algo grotesca, pero ambos supimos en ese mismo momento que en realidad se trataba de otra cosa. Supongo que fue allí cuando mi ridiculez quedó expuesta del todo, que Aurora comenzó a aceptar mi intromisión en su vida. Ella pensó que aquello que estaba ahí, en cuatro patas frente al refrigerador, no podía ser algo demasiado despreciable. Un hombre torpe, pasado de peso y desempleado, que porfiaba por quitar unos minúsculos fragmentos de vidrio de abajo del refrigerador. Ese era yo” (página 285).
La otra es un libro, cuyas páginas y párrafos convertidas en números eran el referente de mensajes en clave en el mundo del espionaje. Al final se recupera para su destino natural: el de ser leído.
Metáforas convertidas en cifras del restablecimiento de la dignidad y la memoria, en ese orden, o al revés, de la memoria que fundamenta la recuperación de la dignidad de seres sacados de una pesadilla que, en nuestro caso de colombianos, no cesa en este país que lucha por restablecer verdad y justicia deliberadamente extraviadas por los anacrónicos discípulos de aquel Plan.