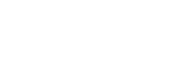La banalidad del bien
Aunque resulte obvio, creo que es necesario decirlo: el título de esta reflexión es una paráfrasis −muy utilizada, por cierto− de aquella desconcertante ocurrencia empleada por Hannah Arendt cuando publicó su trabajo sobre el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, que ella subtituló «Un informe sobre la banalidad del mal». Lo elegí porque en buena medida ilustra algunas de las cuestiones a las que me quiero referir hoy, que tienen relación con la frivolidad en los enunciados, la subjetividad en el proceso de la información, el escaso rigor en el uso de las palabras y en el análisis de los hechos y, también, la forma en que muchas personas dan vuelta la cara para no ver los verdaderos dolores de nuestro tiempo.
Todo ello está condensado en el subtítulo del libro de Arendt, casi tan infeliz como buena parte de su contenido. Ella, una estudiosa del pensamiento, no pudo lidiar con la realidad. Aunque ya bastante se ha polemizado sobre el asunto, hay que decir que esa actitud mantiene una sorprendente vitalidad y, a propósito del tema que nos convoca, merece ser revisada una vez más.
Con respecto a Eichmann en Jerusalén, solo un apunte: muchos estudiosos se han preguntado durante décadas qué fue exactamente lo que quiso decir Arendt con esa expresión tan original: «la banalidad del mal». Yo me he preguntado, en cambio, algo más modesto y menos intrincado: ¿a quién sentó ella en el banquillo de los acusados en el libro que escribió sobre el juicio a Eichmann? En sus páginas se puede leer cómo sentaba en el banquillo al fiscal de la causa −y junto con él al primer ministro Ben Gurión−, al abogado defensor de Eichmann, a los consejos judíos de la Europa ocupada durante el nazismo (es decir a muchas de las víctimas del Holocausto) y también al, por aquel entonces, nuevo Estado de Israel.
El que salía bastante bien parado en el libro de Arendt era el propio Eichmann: que si era un discapacitado social, que si sufría una «anestesia del pensamiento», que si tenía una especie de amnesia moral o hablaba con frases hechas y sin sustancia, que si había leído o no había leído a Kant.
Ese mecanismo de modificar el peso de las culpas y hallar grietas originales o cuando menos ocurrentes, existan las mismas o no, en el caso del pueblo judío se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia, antes y después del Holocausto. Y se sigue repitiendo, incluso por parte de algunos judíos, como fue el caso de la propia Hannah Arendt.
Pero lo interesante, y dramático, es que en este Uruguay del siglo veintiuno, también se repite. Las formas cambian, las palabras quizá sean otras, aunque en el fondo se trata de la misma retórica. La víctima pasa a ser sospechosa y el victimario no es sino el resultado de avatares de la historia y de complejas anomalías personales.
El mal no tiene, no puede tener, ninguna arista banal, ni siquiera en lo referido a responsabilidades meramente administrativas o burocráticas. Es probable que sus ropajes, los mantos de realidad con los que se cubren sus verdaderas intenciones, puedan engañar al distraído y mostrar la apariencia de una cierta banalidad. Pero el mal es eso y nada más que eso: mal. El único sustantivo abstracto que soporta es autorreferencial: maldad. No se puede hablar de la tristeza del mal, ni de la oportunidad del mal, ni de la banalidad del mal. Decir «la banalidad del mal» es justamente eso: banalizarlo con el lenguaje, que es la forma más peligrosa de subestimarlo.
Pero sí se puede hablar de la banalidad del bien, de la intrascendencia, la ligereza, el carácter inerte de ciertas formas de entender y ejercer el bien. Me refiero a esas anodinas formas del cumplido que consisten en compungirse y olvidar. El mal en cualquiera de sus formas no se puede hacer −o desear siquiera− de forma ligera o intrascendente. El bien sí. Y de eso la sociedad contemporánea tiene abrumadoras muestras. El Uruguay las tiene. Esa banalidad del bien, caracterizada por la ausencia de compromiso y el desentendimiento de los problemas comunes, no conoce fronteras educativas ni culturales ni sociales ni políticas ni ideológicas. Tampoco conoce de fronteras religiosas.
El asesinato de David Fremd en marzo de 2016 en Paysandú provocó de inmediato, como era esperable, gran cantidad de pronunciamientos, gestos, mensajes y opiniones. Muchos de quienes manifestaron su pesar por la muerte de David lo hicieron con honestidad ante el estupor de lo incomprensible. «¿Cómo es posible que en Uruguay ocurran estas cosas?», era la pregunta recurrente. Cuando se referían a «estas cosas», esas personas e instituciones hablaban, de manera recatada, del antisemitismo criminal de quien empuñó el cuchillo aquel día, aunque no daban cuenta de la presencia de un yihadista entre nosotros.
Eran expresiones con un recto deseo de bien. De hacer el bien y de decir el bien. Pero en el fondo esa pregunta −y aun el pasmo que la generaba− resultaba banal. Era una pregunta «políticamente correcta» y nada más. Para despojarla de su banalidad había que buscar las posibles respuestas, por más desagradables que fueran. Y había que remontarse a otra pregunta mucho más incómoda y, quizá, inoportuna aun hoy: «¿Por qué no habrían de ocurrir estas cosas en Uruguay?»
La judeofobia y la prédica antisemita, alimentadas tradicionalmente de oscurantismo religioso, ignorancia, racismo, teorías seudocientíficas, prejuicios y mentiras, han estado presente en nuestro país desde hace muchos años, con distintos aspectos y colores, más solapada en unos tiempos, más explícita en otros. Distinguidos catedráticos las practicaron, y empresarios muy prósperos, y también dirigentes sindicales, editorialistas relevantes y tribunos políticos de primera fila. Ellos tuvieron sus seguidores. Hubo, por ejemplo, legislación referida a ciertos inmigrantes (llamados en una primera ley «indeseables») que, leídos desde el presente su texto y su contexto, tuvo claros componentes antisemitas. Hubo periódicos muy importantes que predicaron esas ideas sin tapujos. Hubo una Sociedad Uruguaya de Eugenesia, Biotopología y Ciencias Afines, que propugnó en su momento «el mejoramiento genético de la especie» o «la raza”. (Algunos eugenistas uruguayos hablaban de la especie humana y otros, más entusiastas, del mejoramiento de la raza). Y hubo también, de forma esporádica a lo largo de casi todo el siglo veinte, episodios desgraciados, desde la prédica pública contra muchos judíos, llamados despreciativamente “corbateros” y “vendedores de chucherías” hasta amenazas, acosos y atentados.
El nazismo primero, la guerra después y el conocimiento de lo que había significado el Holocausto, modificaron ese clima social y atemperaron aquellos ímpetus. Pero la semilla estaba ahí. «Estas cosas», que habían pasado en el Uruguay de los años 30, resurgieron a comienzos de la década de 1960 y en determinado momento llevaron a homicidios y ataques sangrientos, perpetrados contra integrantes de la colectividad judía. Y luego ocurrió lo mismo durante la década de 1980. Hay quienes aseguran que los predicadores del mal siempre fueron unos pocos. Es discutible la cantidad, pero en todo caso, por menos que hayan sido sin duda fueron demasiados.
Cuando ocurrió el atentado en Paysandú, hace ya tres años, un periodista muy notorio opinó en un artículo −me consta que de buena fe− que el terrorista que ejecutó el crimen de David era «un loco suelto». Cabe entonces preguntarse: ¿Acaso David murió porque en su camino se atravesó un loco suelto? La respuesta es No. David murió por ser judío. Y a los pocos días, en un editorial un periódico indicó que el episodio mostraba un extremo inquietante de la inseguridad ciudadana. Cabe preguntarse: ¿Acaso murió David por la inseguridad existente? La respuesta es No. David murió por ser judío. Y, en Montevideo, algunos panelistas de televisión señalaron que el ataque tuvo que haber sido el resultado de una ira repentina y ciega. ¿Es que acaso David murió por la súbita ceguera de un desquiciado? La respuesta es No. David murió por ser judío, por su condición de judío. Eso hay que decirlo con voz fuerte y clara, tal como hicieron las organizaciones judías ni bien ocurrió el atentado.
Y también hay que decir, con la misma claridad, que el asesino lo mató porque era un extremista musulmán, porque se había convertido al islam, se había cambiado el nombre, había ido a orar a una mezquita, había leído el Corán y, según él mismo dijo, Alá le había mostrado el camino. Puede sonar delirante, pero episodios muy similares han ocurrido en otras partes: en París, en Buenos Aires, en Madrid, en Bruselas, en Pittsburgh. Puñaladas, balazos, atropellamientos masivos, bombas, chalecos explosivos.
En su momento surgió la duda y la pregunta, que yo me atrevo a calificar de uruguayísima: «¿Qué tan musulmán puede ser un maestro de escuela, criado en un ambiente laico, educado en el ideal vareliano, que además no habla ni una palabra de árabe ni sabe muy bien dónde queda La Meca?» Ante eso cabe recordar que cientos de jóvenes europeos, la mayoría hijos de familias acomodadas y sin ningún contacto con la cultura islámica, se enrolaron en las hordas de ISIS. ¿Qué tan islamistas podían ser esos muchachos y esas muchachas? Es como cuando Borges compara y se abisma, en su Poema de la Cantidad, con las pocas estrellas que hay en el cielo de Concord: «Aquí son demasiadas las estrellas/ El hombre es demasiado», escribe.
Bueno, sobre el alma o la mente o lo que sea que hay dentro de un terrorista islámico, llámese Abdullah Omar o como se llame, podríamos decir lo mismo: «El hombre es demasiado». A veces demasiado ingenuo, a veces demasiado malo y a veces demasiado incomprensible. Insondable como plantea Borges, es cierto. Pero no por ello menos responsable de sus actos.
No se debe ser complaciente con hechos que agreden de manera tan severa la razón común. Para ello hay que empezar por no ser complaciente con las palabras que refieren esos hechos. La sobriedad nunca puede estar reñida con el relato correcto de episodios debidamente probados. Acá no se trata de interpretar la historia, los asuntos del pasado siempre debatibles, sino de establecer con rigor los hechos del presente, los que todos vivimos. Esa quizá sea una de las claves de la convivencia, aunque no lo es de la tolerancia. Una dice. La otra calla.
Es mil veces preferible una convivencia difícil a una tolerancia fácil. Las relaciones humanas, para alcanzar su plena dignidad, deben estar varios escalones por encima de eso que forma habitual se llama «tolerancia». La tolerancia esconde o un equilibrio inestable, siempre precario, o una injusticia básica, una relación desigual de poder: están los que toleran y los que son tolerados; el tolerante que decide por sí mismo cuándo dejará de serlo, y el tolerado que ruega para que ese momento nunca llegue. La convivencia, en cambio, es un término que propone un vínculo más directo, una interacción que estará marcada no solo por las leyes sino también por la educación, la cultura y el civismo. Compartimos el aire, el tiempo, la noche. Es un espacio en el que todos interactuamos.
Cuando ocurrió el asesinato de David, una parte importante de la sociedad uruguaya respondió con seriedad y contundencia ante aquel episodio que trasladaba, de forma artificial pero sangrienta, el marketing político de la llamada «intifada de los cuchillos» de Israel al Uruguay, de Jerusalén a Paysandú. Sin embargo, por más áspero que resulte, debe decirse que frente a esa contundencia hubo otra parte de la sociedad uruguaya que no supo, no quiso o no pudo estar a la altura de las circunstancias.
Hubo varios puntos ciegos en la comunicación social del hecho. Desde quienes con liviandad calificaron el crimen como un mero «incidente» y lo achacaron al desequilibrio síquico de un hombre, hasta aquellos que consideraron el notorio y virulento antisemitismo del asesino, predicado a voz en cuello durante más de una década, como «una inofensiva patología personal». Así, a la terrible agresión a los derechos humanos que significó el homicidio, debe sumarse la omisión a los deberes humanos por parte de algunos ciudadanos y medios de comunicación. Pienso en el universo mediático uruguayo, incluidas Internet y las redes sociales, esos sitios donde uno puede recorrer a golpes de clic el laberinto del racismo y la xenofobia.
Sobre esto en particular quiero subrayar que el carácter en general anónimo de esas prédicas de odio a veces tiende a desdibujar la percepción de su gravedad. Pero es al revés. Debería ser doblemente alarmante: primero porque es justamente ese anonimato −un anonimato que como todos sabemos no es sino una ilusión− el que permite que afloren las expresiones xenófobas y racistas que existen de manera solapada en nuestra sociedad; y segundo porque dichas expresiones constituyen la mayoría de las veces un delito que está claramente definido y penado por la ley, pero que en general no se persigue salvo contadísimas excepciones.
El procedimiento seguido por algunos antisemitas profesionales cuando ocurrió el atentado de Paysandú fue el mismo que siguiera en 1962 Hanna Arendt, aunque bastante menos sutil: fue una inversión de los roles. David pasó de ser víctima de un ataque terrorista a ser sospechoso de algo, de nada, de cualquier cosa. Se llegó al colmo de afirmar, desde el anonimato de los foros de Internet, que (y cito) «si era judío podía haberse ido para Israel». Otras personas, con oportunismo político, apuntaron sus baterías hacia el propio Estado de Israel, al que acabaron culpando de forma indirecta del homicidio de Paysandú, el cual no sería más que una expresión exótica, pero expresión al fin, del conflicto entre israelíes y palestinos.
A propósito de ese conflicto, hay que recordar que antes del atentado hubo fogoneros −unos anónimos y otros notorios− que le dieron durante meses presión a la caldera: pintadas en las paradas de ómnibus (y no una pintada, sino decenas), amenazas, incidentes en la vía pública, declaraciones y hasta bufandas ministeriales. La guerra entre Israel y Hamas en Gaza fue el detonante. Para unos era motivo suficiente, para otros fue una mera coartada. Se trató de aprovechar la ocasión para atizar el odio. Hablo con conocimiento de causa, porque yo mismo −que no soy judío− fui una de las víctimas de esos fogoneros.
La consigna explicitada en aquellas pintadas repartidas por diversas zonas de Montevideo y Canelones tenía solo dos palabras. «Fuera judíos». Y uno se preguntaba: ¿Fuera de dónde? ¿De Gaza y Cisjordania? ¿De toda la vieja Palestina? ¿Fuera de dónde? La respuesta llegó con un gran cartel desplegado justamente en Paysandú: «Fuera judíos de Paysandú».
En muchas de esas pintadas había, además, esvásticas dibujadas. En una caseta de guardavidas, en la Costa de Oro, la pintada era aún más agresiva: «Muerte a los judíos», decía. Eso fue justamente lo que hizo después el yihadista de Paysandú.
La frivolidad con la que muchas personas actúan en la vida social, más preocupadas por la cuenta de Facebook que por la educación de sus hijos, es terreno fértil para sembrar mentiras y disparar mecanismos de resentimiento y odio. La asimilación acrítica de informaciones falsas o falseadas ha sido global e imparable. Lo vemos todos los días. Ahora está de moda hablar de las fake news, justamente porque el cuerpo social digiere las mismas a gran velocidad y eso preocupa, pero el fenómeno existe desde hace siglos, y los judíos lo han sufrido una y otra vez en carne propia.
Si grave es esa frivolidad «común y corriente» por llamarla de alguna manera, mucho más grave es la que ostentan ciertos políticos, académicos, periodistas, intelectuales y artistas, quienes son −quiéranlo o no− formadores de opinión con una fuerte incidencia en el imaginario ciudadano. En el caso específico de algunos artistas, además se ser formadores de opinión son forjadores de conductas entre los más jóvenes. Al prestarse, a veces de forma inconsciente, a formar parte de esa cadena de distorsiones, contribuyen a que la mentira se solidifique, permanezca y acabe por salirse de control para descarrilar a veces en acciones criminales.
De modo que está la frivolidad de decir, y está la frivolidad de creer. Y con la expansión de las redes sociales, está además la frivolidad de repetir, de transmitir y replicar una y mil veces la mentira original, cualquiera que ella sea, desde grandes asuntos mundiales (como las famosas armas de destrucción masiva en Irak) hasta pequeños chismes de aldea (que no mencionaré pues no me parece adecuado).
Más grave aún es cuando ese acercamiento acrítico y torcido a la realidad se ve reforzado con una acendrada indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Para enunciarlo con crudeza: a muchas personas no les importó ni les importa lo que ocurrió en Paysandú hace tres años, porque consideran que sus problemas personales, ya sean reales o virtuales, son los únicos que de los que vale la pena preocuparse. La indiferencia, que es hija del egoísmo, acaba por ser madre de la hipocresía: el pensar una cosa y hacer otra, y tener distintas varas para medir las desgracias propias y los infortunios ajenos, que por otra parte −como lo ha demostrado la historia una y mil veces−, nunca son del todo ajenos.
Al respecto, quiero repetir aquí unas frases de Elie Wiesel, las que fueron dichas de manera coloquial durante una entrevista en 1986 pero que suenan, tantos años después, casi como un rezo ajustadísimo a estos tiempos:
«Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, es la indiferencia».
Este fragmento del párrafo de Wiesel es muy conocido, y ha sido repetido (y a veces alterado) en muchos idiomas durante los últimos treinta años. Pero, curiosamente, la segunda parte del párrafo ha permanecido casi en la sombra, quizá porque interpela y exige compromiso. Dice así:
«Debido a la indiferencia, uno muere antes de morir. Estar en la ventana y ver a las personas que son enviadas a campos de concentración o atacadas en la calle y no hacer nada… Eso es estar muerto».
Por supuesto que nadie, ninguno de nosotros, está a salvo de hallarse un día o una noche mirando por la ventana de su casa, quizá confortablemente abrigado y protegido, y ver algún episodio horrible que ocurre allí mismo, en la calle. Y nadie está a salvo de quedar paralizado por el miedo o la sorpresa ante eso. De lo que sí debemos ponernos a salvo unos a otros, es de ese no-sentir del que habla Elie Wiesel, esa banalidad suprema que consiste en compadecernos durante unos instantes y luego encogernos de hombros y proseguir con nuestra vida como si tal cosa porque, al fin y al cabo, pensamos que el problema es de otro, que el sufrimiento es de otro, que es el destino de otro el que se juega y no el nuestro.
Debemos protegernos unos a otros de la tentación de la indiferencia, esa dejadez moral que nos coloca al margen, sin ningún tipo de compromiso con el destino de nuestros semejantes y, al final, con nuestro propio destino.
En sentido general, la sociedad uruguaya no es racista, ni antisemita ni xenófoba, pero hay en ella expresiones de racismo, de antisemitismo y de xenofobia que son preocupantes. Por supuesto que el país no es el mismo de 1930 ni el de 1960 ni el de 1987. Es verdad que desde entonces se ha avanzado mucho desde el punto de vista institucional, que el país cuenta con una legislación potente en esos temas y que hay, mayoritariamente, un clima de respeto y consideración, es decir de convivencia pacífica y civilizada, entre las más variadas manifestaciones culturales, religiosas y filosóficas.
Sin embargo, no deberíamos cometer la imprudencia de considerar que el Uruguay está a salvo de los venenos del odio que ahora se esparcen de nuevo a toda velocidad por la ilustrada Europa y por la no tan ilustrada Norteamérica. No estamos a salvo del racismo, el antisemitismo y la xenofobia.
Las palabras pueden ser poderosas, pero también pueden ser banales expresiones del bien sin ningún compromiso. De nada vale hablar de convivencia si no ponemos en práctica los valores que ella entraña. De nada vale pregonar la solidaridad si nos encerramos en un individualismo egoísta que más que protegernos nos expone, porque nos aísla y debilita. De nada vale rechazar los crímenes de odio si, como sociedad y como personas, no somos capaces de rechazar con igual firmeza el crimen y el odio.
Amos Oz, quien fue un gran judío y un gran israelí, un luchador por la paz y un hombre de corazón abierto a sus semejantes, escribió en el que acaso sea su libro más estremecedor, lo siguiente:
«Nadie es una isla, pero todos somos media isla, una península rodeada casi por todas partes de agua negra y, a pesar de todo, unida a otras penínsulas».
Amos Oz lo dice con belleza: a veces puede parecer que las aguas negras del odio nos rebasan, pero siempre habrá alguien a nuestro lado dispuesto a ayudarnos.
Estamos aquí porque hace tres años un hombre de bien murió asesinado por ser judío. Un uruguayo que fue víctima de un crimen de odio cometido por otro uruguayo. Deseo que la memoria de David Fremd nos ayude a pensar más, a querernos más y, sobre todo, a no permanecer indiferentes detrás de las ventanas.
______________
Texto leído en el primer Acto por la Convivencia, celebrado en la sede de la NCI de Montevideo, en marzo de 2019.