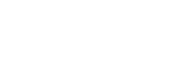Consumir y reventar
La política y el consumo siempre han tenido relaciones inestables y a menudo traicioneras. Desde el célebre chiste anti bonapartista referido a la infusión de achicoria como “el café de los franceses”, no son pocos los ejemplos de procesos sociales que han encontrado severos escollos en el espíritu voraz de los consumidores.
En el Chile de Allende una de las primeras operacionesde inteligencia planeadas por la CIA fue provocar una gran escasez de cigarrillos, destinada a generar descontento entre la población. Antes, en la Cuba de los años ’60, la libreta de racionamiento era, para la oposición de adentro y de afuera, la prueba más demoledora del disparate revolucionario que recién comenzaba a andar. En el otro extremo, Pol Pot quiso eliminar el dinero y el consumo y terminó eliminando a varios millones de camboyanos.
La sociedad de consumo como tal, cuya prefiguración los estudiosos ubican a caballo entre la Comuna de París y la creación de la primera cadena de montaje en Estados Unidos en 1909, se ha convertido en menos de un siglo en una implacable máquina de devorar patrias, cerebros y corazones. Grandes conquistadores de culturas, verdadera nube de langosta que arrasa con lo que encuentra a su paso, los hacedores de esa política consideran que en realidad es la única política posible, y que para imponerla da lo mismo derribar un muro ominoso que construir otros, igualmente despreciables. Ya en sus albores, en 1899, Thornstein Veblen acuñaba términos como “consumo superfluo” para explicar ciertos comportamientos sociales. Todo vale, porque todo debe ser pasible de consumirse. Y lo es.
El humano contemporáneo es un consumidor insaciable de bienes y servicios, pero también de otros elementos más primarios, algunos de ellos menos tangibles, otros impensados. Hoy se consumen combustibles fósiles como nunca antes, y junto con ellos también se consumen tiempo y espacio. La ilusión de la velocidad no es sino la oferta, estilizada, de un bien único e incanjeable: el tiempo individual. Con el espacio ocurre más o menos lo mismo. Arthur C. Clarke calculó una vez que toda la población del planeta en ese momento (poco menos de seis mil millones de personas) cabía cómodamente en el estado de Texas. Alguien dijo en broma que el problema no era la gente, sino sus automóviles. En efecto, es inmensa la cantidad de espacio horizontal y vertical que las ciudades destinan al parque automotor: calles, avenidas, túneles, puentes, garajes, edificios, estacionamientos, etc. De modo que muchas ciudades se extienden de forma casi monstruosa cubriendo grandes extensiones de tierra y aire con asfalto. Ese desparramo urbano genera nuevas necesidades de consumo de combustibles, de automóviles, de trenes y aviones. Más tiempo para llegar a casa, más necesidad de consumir velocidad, más combustibles fósiles.
Esta carrera genera otras necesidades, así que también se consume tranquilidad, ya sea en la forma de seguros de distinto tipo, como de servicios de vigilancia y protección, barrios privados, balnearios exclusivos, psicofármacos. Y se consumen belleza, juventud, delgadez: cosméticos, centros de tratamiento, dietas. Nada se salva: el bosque tropical, la luz del sol, los mitos, la política, el silencio, la intimidad. Buda para principiantes en DVD; Cristo en la cruz como nunca lo imaginó nadie, dirigido por Mel Gibson y hablado en arameo. Cubitos de hielo antártico para el scotch.
Puesto a generar consumidores, el capitalismo global del siglo XXI tiene la habilidad de los grandes embaucadores de antaño. Puede venderles refrigeradores a los lapones. Lejos está el sueño de un casi imberbe Bill Gates de poner una computadora en cada hogar norteamericano. El magnate se quedó corto. Hoy la tendencia, firme por lo demás, es a colocar una computadora por persona en todo el planeta, Cardal incluido. Lo mismo ocurre con las comunicaciones. Las grandes empresas han logrado vender teléfonos celulares de todo tipo a casi cualquier persona en el mundo. En esa loca carrera por ganar “segmentos de mercado” también han entrado por el aro poderosas compañías estatales, colocadas en la encrucijada de competir o perecer. La vieja disyuntiva de Weber entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones se ha saldado en este caso con una curiosa pseudo ética de la supervivencia empresarial. Así las cosas, tenemos planes de venta de celulares para ancianos, para niños, para viajeros, para enfermos solitarios. Hay planes para venderles motitos chinas hasta a los troperos. Hay ranchos con aire acondicionado, tractores con GPS, aldeas de pescadores con su propia señal de canal cable.
Se argumenta a favor de una supuesta democratización del consumo, pero el propio argumento vuelve insensato ese curso de acción. Georgescu-Roegen lo planteó hace muchos años: si todos los habitantes del planeta tuvieran, democráticamente, la posibilidad de consumir todos los bienes y servicios, pues no habría ni recursos naturales ni espacio suficiente ni estructura económica que lo soportara. De modo que el argumento de la democratización del consumo es, desde el punto de vista político, por lo menos erróneo. A no ser que se trate de una democratización parcial, a medias, en la que, sin decirlo, se pugne por generar el acceso de cierta parte de la población a ciertos productos. En general, el mundo político ha rechazado y abjurado de las democracias “a medias”, pese a que buena parte de la historia del siglo XX fue construida con democracias parciales o gravemente mordisqueadas. Sin embargo, ese concepto acerca de la democracia plena no es tan estricto a la hora de construir políticas referidas al consumo, puesto que se “sobreentiende” que, cuando se habla de democratizar el consumo, no se habla en términos absolutos sino relativos. No hay que ser fanáticos.
Es claro que cualquier política referida al consumo tiene estrecha relación con las políticas económicas, y éstas con la política a secas. Pero antes el consumo era una parte de la actividad económica. Ahora es la actividad económica. Ahora es la política. No hay gobernante que no aspire, con sinceridad, a mejorar los niveles de ingreso de la población en general. Ocurre que la nueva economía global hace que, en toda circunstancia, la mejoría en los niveles de ingreso esté destinada a sostener un incremento de los ritmos de consumo. Los incentivos al ahorro le han dado paso a los incentivos al consumo. Alejada por nociva y despreciable toda tendencia proteccionista en materia comercial (en nuestros países, claro), las puertas están abiertas para que los bienes y servicios lleguen y se consuman de forma acrítica y, en general, irracional. La importación de automóviles cero kilómetro en nuestro país es un buen ejemplo, pero no el único. Ahí están las góndolas de los grandes supermercados atiborradas de aceite de oliva traído de España y Portugal, chocolates elaborados en Suiza, vinos de Chile, Alemania y California, pastas secas hechas en Italia, zapatos fabricados en China, electrodomésticos de Taiwán, vajilla coreana, alpargatas malayas. El aluvión de ultramarinos es incontenible y tiene un tinte festivo.
El aura democrática del consumo global alcanza a todos los sectores y toca el corazón de todas las personas, incluidas las más humildes. Así, se puede observar en cualquier shopping a muchas personas que, imposibilitadas de comprar lo que allí se ofrece, se contentan con respirar el aire del consumo global, habitando durante un rato esa atmósfera sin fronteras culturales ni amenazas. No se trata de la vieja “ñata contra el vidrio” del folclore sociológico rioplatense, sino de un verdadero ritual de legitimación que termina por convertir esos paseos en una especie de ejercicio de ciudadanía. Ahí van las familias con sus niños, con ellos pasean y les muestran las vidrieras. Los shoppings se vuelven auténticas escuelas, centros de formación avanzada para futuros consumidores empedernidos.
Las políticas económicas que generaron estas realidades son tan viejas como el capitalismo. Más allá de marchas y contramarchas, el estímulo del consumo global como la única política posible es la consecuencia de inmensas acumulaciones de capital, de notables avances en los ámbitos científicos y tecnológicos y de una clara victoria política e ideológica del neoliberalismo durante los años ’80 del siglo pasado. Es decir que las culpas están muy lejos de nosotros mismos, de nuestros gobernantes y de nuestras agencias de publicidad. Sin embargo, en tanto sujetos de la vida social, a cada instante estamos echándole carbón a la caldera, pues ahora como nunca antes los gestos de cada sociedad pueden tener fuertes repercusiones en todo el mundo.
Hay pensadores que consideran vana cualquier resistencia, pues la sociedad humana ha llegado a un punto de no retorno y habrá que vérselas con las consecuencias cuando de verdad se presenten. Esas consecuencias pueden ser más o menos dramáticas de acuerdo al enfoque de cada quien. Baudrillard ironizó sobre ello, mal que le pese a Alan Sokal. Chomsky ve la sombra del desastre, aunque la matiza con su entusiasmo militante. Naomi Klein cree que vale la pena resistir. Murray Bookchin, cuyo legado crece a medida que pasa el tiempo, depositaba su esperanza de cambio en el poder local de los vecinos.
Se abren perspectivas, aunque en la mayoría de los casos ellas sean apenas signos de interrogación. A veces, elaborar preguntas termina siendo más productivo que fabricar respuestas. En ese sentido, los trabajos tempranos de Georgescu-Roegen, quien fuera despreciado en su momento y después olvidado por las academias, han encontrado ecos cada vez más fuertes en distintas partes del mundo. Y, de su mano, no pocos teóricos han rescatado enfoques aun anteriores, como los de Schumpeter. La teoría del decrecimiento, que en esencia plantea la imposibilidad del crecimiento ilimitado en un planeta finito, ya tiene algunas preguntas inquietantes, una de ellas relativa a la propia etiqueta: “¿Decrecimiento o acrecimiento?”. Serge Latouche habla, en “El planeta de los náufragos” de la economía informal y del “insoportable cuento del crecimiento y el desarrollo”. Él, a su vez, es también tributario de otros pioneros, como el chileno Manfred Max Neef y su hipótesis del umbral, según la cual a partir de cierto punto en el desarrollo económico la calidad de vida comienza a disminuir. Para todos ellos, la ilusión democratizadora de “igualar para arriba” en la sociedad de consumo de masas es inviable y, casi siempre, demagógica e hipócrita. El problema, no resuelto todavía, es cómo desmontar una arquitectura económica y social que, en el mundo entero, descansa sobre esos pilares: más producción, más consumo, más demanda, más oferta. ¿Se caerá la estantería? Y si no se cae, ¿cuánto tiempo aguantará? ¿Y después?
Lo interesante es que las preguntas, y en su conjunto el enfoque crítico sobre la sociedad de consumo de masas y su inviabilidad, no provienen de la esfera política. Es más, casi siempre cuentan con la hostilidad manifiesta de ella, aun en los ámbitos de la izquierda más tradicional. En la América Latina de hoy, por ejemplo, parece una locura reaccionaria pregonar en contra de la sociedad de consumo y de sus zanahorias más emblemáticas. Por el contrario, los sueños de la izquierda se han vuelto posmodernos, es decir anticientíficos, es decir premodernos. Todavía hay paradigmas en pie, vinculados al industrialismo y a la fuerza del proletariado: visiones de grandes fábricas con sus chimeneas, quimeras de prosperidad incesante, grandes barcos llevando y trayendo mercaderías hacia y desde cualquier lugar del mundo. Sueños de hoy que mañana serán pesadillas, cuando la sociedad global de consumo se haya consumido por completo y el planeta entero esté al garete y nosotros, o nuestros hijos o nietos, enterrados hasta el cuello en un pantano de chirimbolos tecnológicos inútiles, incapaces de digerir tanto plástico, reventados con tanta basura de última generación.