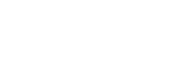A pesar
Empieza a irse rápido este 2015. Tengo sesenta y dos años, me siento joven y pleno, con proyectos y amores. La vida corre junto a nosotros, y con Lucy nos ayudamos mutuamente a sostener el paso. Trabajo en un libro, en este libro. Ya está casi armado. La editorial quiere publicarlo en cuanto esté listo, pero nunca se puede saber cuándo un libro estará listo. Cada semana, los jueves de mañana, participo en un programa de radio, un intercambio de ideas que en ocasiones se vuelve muy polémico, con asperezas y enojos. Además, he comenzado a escribir el guion de mi próxima película. Miguel Colombo será el director. Los de Raindogs harán la producción local. Miguel vendrá en unos días desde Buenos Aires para discutir sobre la trama de esas historias. Unos amigos me han pedido que vaya a la Feria de Guadalajara en noviembre. No tengo ganas de viajar, pero supongo que deberé hacerlo. Padura acaba de ganar el premio Princesa de Asturias, así que intercambiamos felicitaciones y abrazos por correo electrónico.
En general, hablo por teléfono lo menos posible. Cuando puedo me enclaustro en mi estudio de quince metros cuadrados: una mesa, libros, la laptop y una ventana a la avenida. Trato de pensar. El señor Horton me ha dejado en paz durante el último mes y eso me da ánimos. Me gustaría irme un par de semanas a La Baguala. Hace meses que no vamos, porque el frío allá contra el barranco es terrible. Acá lo terrible es la ciudad misma. Una perrera llena de locos. La vida corre. Yo jadeo.
Hasta que de golpe todo se detiene.
Todo queda como congelado en el tiempo. Mi hermana me hace llegar una fotografía tomada en mayo de 1953 en El Prado de Montevideo. La foto, en blanco y negro, es diminuta: tiene apenas seis centímetros de lado. Un pequeño cuadrado de grises en el que se distingue con claridad al grupo familiar. Ahí estamos, chiquititos en la cartulina de la foto. Mi madre se muestra erguida a la izquierda de la imagen, y su mano derecha se cruza, como si lo contuviera, sobre el pecho de un niño de siete años que es mi hermano Jorge. Casi por detrás de él hay una niña un poco más grande, que sonríe con esmero. Esa es Ana María, mi hermana mayor. En su brazo izquierdo mi madre sostiene a un bebé de dos meses de edad, que soy yo. Sólo se distingue mi rostro. Supongo que mi padre debió de ser el fotógrafo ese día, así que él no aparece en la escena. Mi hermana ha de recordar con exactitud eso, pero no quiero preguntárselo. Temo que me diga que no, que él no estaba. Prefiero imaginarlo ahí, flaco y ya casi calvo, aún libre de las furias del alcohol, dando instrucciones para que la instantánea quedara perfecta.
El fondo elegido para el encuadre es un pino achaparrado que deja el espacio suficiente para divisar un pedazo de cielo. La luz no engaña, ni siquiera en esa pequeña cartulina. Aquel era un día soleado, uno de esos hermosos días del otoño uruguayo. Tal vez era una tarde algo fría a juzgar por las vestimentas: mi hermana lleva un vestido y encima un cárdigan de hilo o algo así. Mi hermano va de pantalones cortos, al estilo de la época, y un suéter de lana de varios tonos.
Adelaida, mi madre, es la que aparece más definida en la foto. Tiene el rostro serio, adusto, pero aun así se nota que en esa época todavía era una mujer muy bella. El pelo recogido permite ver sus rasgos con nitidez. Ojos claros, pómulos marcados, un mentón perfecto, el cuello largo. Lleva un vestido blanco a lunares y encima un tapado oscuro que le llega por debajo de las rodillas. Apenas entallado en la cintura, se adivinan allí unos pliegues sobrios que le dan cierto movimiento a la imagen. Sus dos hijos mayores están apretados contra ella, no se sabe si protegiéndose o protegiéndola. Hay una armonía en ese instante, y también una discordancia, un ruido. Lo que hay, creo, es una tristeza sin fondo que ha viajado durante sesenta años hasta llegar a mí.
En la fotografía falta nuestro hermano mayor, el primogénito. Así, tan simple como eso: en la imagen hay una ausencia que le otorga otro sentido de realidad a ese modesto retrato de familia. Él se llamaba Carlos Alberto y había muerto en 1945 de leucemia. Para mis padres podría haber sido el final, y de hecho lo fue, pero ellos se empeñaron en seguir adelante, así que tuvieron otros tres hijos, nosotros, los de la foto, los milagrosos sobrevivientes de aquel naufragio.
Mis padres tuvieron una vida, aunque siempre he pensado que fue una vida cubierta por esa desdicha. La pérdida de aquel primer hijo cayó sobre ellos como una gasa, algo casi intangible que les anuló el pasado y el futuro, y que les arrebató además cualquier presente, como si ya nada valiera la pena ser vivido. Ese presente de la foto familiar no existía, no existe. Esa mujer es un ser perdido en la tiniebla, en el dolor absoluto de lo que ya no tiene arreglo. La gasa lo cubre todo.
Sin embargo, allí está Adelaida. De pie con nosotros, sus otros hijos, una tarde de otoño en el parque del Prado. Ella trata de ser, de seguir siendo en esa imagen. No es capaz de sonreír, pero ahí está de todas formas. En su gesto se nota que el infortunio le ha dado paso a la determinación, a la locura de creer que el ausente nos custodia a todos, que ese sol de mayo es él, que sus otros hijos somos aquel hijo muerto. La fotografía en la que aparezco con mi madre y mis hermanos me parece también el retrato de una dignidad empecinada, casi violenta: la de esa mujer capaz de arrastrar su pena hasta el esplendor de un parque en una tarde de sol, y plantarse frente a la cámara con toda esa luz que para ella nunca dejaría de ser una ausencia